Cuando comencé a idear este blog, una de las primeras recomendaciones que recibí fue de una gran amiga, Mariana Libertad Suárez, quien me indicó que contactara a Pedro Novoa y leyera sus cuentos. Al hacerlo, me encontré con un escritor muy amable y bien dispuesto para con la idea y, mejor aún, descubrí una narrativa inteligente y estimulante que me enganchó de inmediato y todavía no me suelta. Por eso me he animado a compartir otro cuento suyo, perteneciente a El fantástico susurro de los cuentos (2016).
Cuento que se publica íntegramente, con la autorización de Pedro Novoa.
LA PRIMERA DAMA Y YO
Distingo el arma del Presidente, su tacto torpe y ciego buscándome debajo de la cama. Por momentos, el cañón es un índice irrefutable que me apunta en línea recta, pero luego se desliza hacia los costados, intermitente, estúpido. Esta fluctuación me salva y me condena a la vez.
—¿Así que te gusta mucho el paté, miserable? —dice la voz que cuelga de la mano.
El primer balazo había llegado como látigo de luz. Un resplandor caliente que ahora se enrosca en mi cadera hasta más allá de los huesos. Toso, me lleno de espasmos, deseo vomitar mi rencor. Resisto, logro ver los pies descalzos de la Primera Dama, aún puedo paladear su sabor.
A pesar de haber perdido mucha sangre, he conseguido arrastrarme y esconderme donde estaba: el pecho agitado, los ojos feroces, dos gotas de fuego aguardando el segundo disparo. Miro el gatillo del arma y me maravilla su perfecta inmovilidad. Cada segundo que demore la presión del dedo en él, será un preciado infinito.
No interesa el ruido de mi nombre, interesa cómo ella me llamaba en la soledad astral de su habitación: sin cámaras de seguridad, sin la enojosa mirada de su marido. «Sansón»: así me decía mientras me dejaba la huella tibia de uno de sus besos. Y yo, desesperado por iniciar el juego que ella había inventado: esa órbita ondulante en torno a una latita de paté.
Ni bien me vio, ni bien comprobó mi agilidad y fortaleza, la Primera Dama me ató su mirada al cuello. Yo había llegado a Palacio de Gobierno traído por el Presidente para reforzar la seguridad perimétrica. Y ella, valiéndose de algunas argucias, convenció a su marido para que deje la seguridad de Palacio y pase a su resguardo personal.
Así llegué a permanecer con ella todo el día. Me convertí en su sombra, su edecán imantado, la extensión natural de su soledad cuando el Presidente se iba de viaje, algo que sucedía con demasiada frecuencia. El punto crítico se dio cuando me hizo pasar a su habitación, cerró las cortinas y puso una música llena de violines y pianos descorazonados. Entonces sucedió un ritual que se repetiría hasta el día de hoy.
Comenzó a desnudarse mientras danzaba en torno a una latita de paté abierta. El decorado de los muros: chorros de estrellas esparcidas en espiral, se avivaban gracias a un curioso efecto visual agravados por la música. El ovillo de luces parecía tragarse el mundo. Yo me autoderrotaba, tirado en el suelo, buscaba no ser engullido por el momento, por los ojos de ella, por las estrellas inquietas de la pared.
Ella me subía a la cama, me hacía tocar la latita con la punta de la nariz. Absorto, comprobaba que se había calentado. De inmediato se tiraba boca arriba y con untadas delicadas se iba dibujando estrellas de paté en las zonas más sensibles de su cuerpo. Cuando terminaba me decía: «ven, Sansón, devora tu universo». Y yo iba, en cuatro patas, lamiendo y tragando las figuras siderales que encontraba por los pies y piernas. El plato fuerte era la estrella de cinco puntas que palpitaba en su entrepierna. Ahí se ovillaba el tiempo, ahí me concentré. El olor del paté se expandía junto al humor de su cuerpo y era como si mi lengua, ese tibio molusco, estuviera encajando el universo en un nuevo vicio.
Días después, me daría rabia saber que la Prensa había propagado el rumor de un amante dentro de Palacio. Que yo lo diga resulta una ironía, pero no me considero un amante propiamente dicho. A lo sumo, un amigo que pecó de oficioso, nada más. Lo que nació entre los dos no era amor aunque merecía serlo. De mi parte, era una sumatoria de fidelidad, admiración y servidumbre. Por parte de ella: curiosidad, soledad y algo de locura. Es que ser Primera Dama era desquiciante: llevar su agenda personal y la agenda del marido a la vez. Responderle a la prensa, rebatir sus sospechas, desmentir infundios. Atender a los protestantes y sus eternos reclamos, negociar, enderezar lo chueco y maquillar lo feo todo el tiempo.
Y a pesar de esto, cumplir los protocolos, reunirse discretamente con los banqueros e inversionistas por el bien del país. Y por las noches, asistir a un espectáculo precarizado por un hombre que además de ser mal presidente, era un pésimo amante. Problema con el cual no tenía nada que ver, pero que sin buscarlo, me había vuelto en su resolución sin culpa.
—¡Morirás, mierda, sal de ahí…!
El dedo hace cosquillas al gatillo. Reacciono a tiempo y lo único que me queda es morder al Presidente. Y pensar que antes lo estimaba y hasta lo consideraba mi mejor amigo. Alguien que me palmoteaba la cabeza y me saludaba con afecto: «¿qué tal, muchachón?» Un rencor desconocido ha surgido en mí y lleno de furor: le hundo mis caninos hasta comprometerle las articulaciones de los dedos.
La pistola cae, el Presidente se retuerce de dolor. Maldice, le he desprendido la mitad del dedo anular. A pesar de eso, insiste en recoger el arma con la otra mano. Lo vuelvo a atacar. Esta vez la mordedura no ha sido limpia. Luchamos. La pistola se ha deslizado dos metros hacia atrás. Lo sigo mordiendo varias veces.
—¡Alto, alto! —grita la Primera Dama— ¡Basta ya!
Recoge el arma y ahora nos apunta. Mi sangre y la de mi rival delinean figuras irregulares en el suelo. Mi lengua está seca, es un molusco pegosteado al paladar, jadeo: ninguna de mis extremidades responde.
Desde el fondo de mi estómago, asciende una rabia espumosa que compromete mi respiración. Ladro una y otra vez a la Primera Dama, con un arrebato feroz y suicida, como pidiéndole que abrevie las cosas, que elija salvar la bestia que prefiera o que nos mate a los dos, pero que decida.
El segundo disparo estalla como un vómito de luz.
Y yo, aceptando su resolución, le he movido la cola.
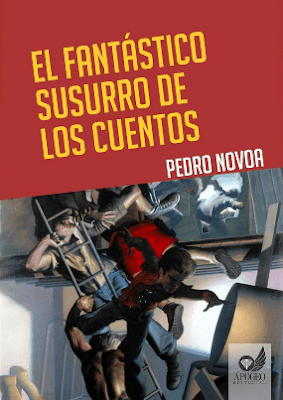
Estimada Adriana: Gracias por compartir. Me gustó y si no te muevo la cola, es porque no la tengo. Cordialmente, Chente.
ResponderEliminarJa, ja, muy buena Chente, abrazos desde el Perù.
ResponderEliminar¡me gustó muchísimo este cuento! ¿alguien sabe dónde puedo encontrar más relatos de este autor? ¡ya saben! como parte de mis lecturas recreativas... xd. su estilo y calidad literaria son impecables, a mi modo de ver.
ResponderEliminarGracias a todos por sus comentarios. Pedro Novoa ha sido para mí un gran descubrimiento, que celebro enormemente. ¡Que las musas lo sigan acompañando!
ResponderEliminar